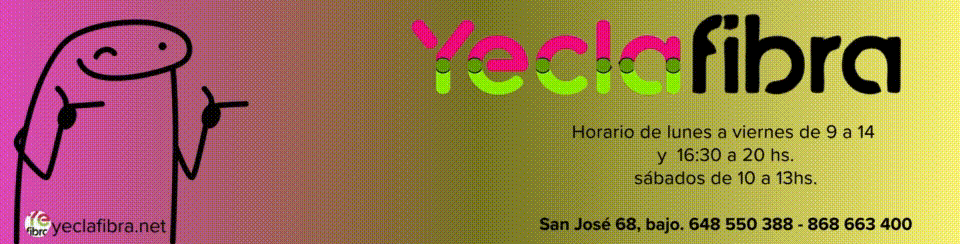Daniel Ortuño Ibáñez
El final de las fiestas siempre suele despertar sentimientos contradictorios. Los adultos respiran aliviados porque se acabaron las comilonas y porque el regreso de la rutina nos devuelve, en cierto modo, el orden y los horarios habituales suspendidos temporalmente durante las Navidades. Los pequeños de la casa, apenas han acabado de romper el envoltorio de sus regalos, se ven de nuevo preparando sus mochilas para encarar el segundo trimestre. La mayoría de ellos protestará con pereza, arrastrando los pies camino al colegio o al instituto; otros esperarán la vuelta con impaciencia, quizá porque el aula es un espacio más deseable que el hogar. Pero, sin duda, habrá otro grupo de niños para quienes, por culpa de algunos de sus compañeros y compañeras, la vuelta al cole no sea una emocionante etapa de aprendizaje, sino una auténtica pesadilla. Hoy quiero acordarme de ellos.
Vaya por delante algo fundamental: siempre defenderé que los niños deben aprender a socializar por su cuenta, experimentar por sí mismos las dinámicas de interacción que regulan nuestro comportamiento con los demás, y comprender dentro del patio de recreo qué significa realmente vivir en sociedad. Por supuesto, no todo son sonrisas y colorines. El efecto colateral de este método se manifiesta de las peores formas, generando dialécticas de opresores y oprimidos a pequeña escala. Se constituyen jerárquicamente en torno al líder de la clase y se ceban con aquellos a quienes les pongan la cruz. Precisamente porque a esa edad los conceptos del bien y del mal no están todavía del todo definidos, en ocasiones los abusadores (o “bullies”) pueden ser capaces de una crueldad desmedida, siempre tras una máscara de diversión. Y los motivos para ser señalado abarcan prácticamente cualquier cosa: la más inteligente de la clase, alguien con dificultades sociales, el más bajito, la persona más introvertida, la chica que antes se desarrolla, el chaval menos atractivo…, y la lista puede seguir.

Las excusas más comunes entre los niños suelen ser las despreciables frases de “solo era una broma” o “solo estábamos de cachondeo”, pero las respuestas de algunos adultos son las que menos perdón tienen: “Déjalos, son cosas de críos”. No. Cosas de críos son hacer el gamberro por los pasillos o pasarse notas por debajo de la mesa, interrumpiendo la clase. Esas sí son cosas de críos. La burla y la humillación son fuerzas represoras cuyas consecuencias están fuera del alcance de comprensión de cualquier preadolescente.
¿Cuántas personas moldearon su carácter en sus etapas de desarrollo por culpa de unos compañeros que se ensañaron con ellas? ¿Cuántos chavales con un gran potencial personal se quedaron por el camino a causa de un comentario burlón? Quienes reciben esas burlas también pueden guardar un odio y un resentimiento venenosos. Durante muchos años, a los niñatos que hicieron de mis últimos cursos de primaria un infierno no les he deseado más que el mal, la mayor parte de las veces sin tener una justificación concreta para ello. El torbellino de emociones subyacente está asegurado, y puede sobrepasar con creces el débil razonamiento de una mente a medio hacer.
Sé que este tema quizá esté muy manido, pero nunca estará de más lanzar un nuevo recordatorio. Las consecuencias del acoso escolar no son pocas: he visto a gente alterar toda su alimentación por un comentario sobre su cuerpo, he visto a personas quedarse absolutamente solas mientras sus supuestos amigos cuchicheaban a sus espaldas. Lo peor de todo es que no siempre es perceptible, no siempre habrá un indicador claro de lo que está ocurriendo entre los niños; la mayoría de batallas se libran dentro de la cabeza, y sin las herramientas emocionales que la madurez te otorga. Por ello, corresponde precisamente a los adultos advertir estas señales, indagar en las conductas de los niños y no tomar a la ligera aquellas que hagan saltar la alarma. Muchas veces, ya sea por la pasividad de los padres o la negligencia de los docentes, las víctimas han quedado absolutamente desamparadas, dejadas a su suerte en una etapa vital que no debería ser una zona de guerra. Solo espero que algún día podamos erradicar esta lacra social y que dejemos de ver, horrorizados, cómo los rostros de niños y niñas abren la sección de sucesos del telediario.