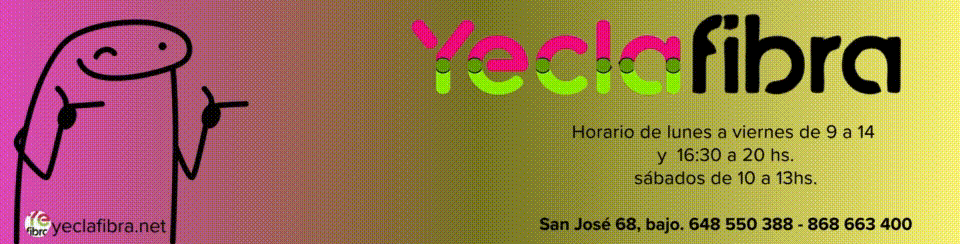La última de una generación que se ha marchado y con ella se cierra para siempre un capítulo de nuestra historia familiar
Antonio Martínez Quintanilla
Dicen que cuando morimos seguiremos siempre vivos mientras haya alguien que nos recuerde. Según ese cálculo cuando abandonemos este mundo continuaremos vivos más o menos hasta la generación de nuestros nietos. Me aplico el cuento y caigo en la cuenta de que es lo que me pasa a mí con el recuerdo de mis abuelos y abuelas a quienes mis hijos, lógicamente, no conocieron. (Por eso mis abuelos y abuelas morirán del todo cuando nosotros muramos). El pasado sábado 22 se marchó la tía Pilar, la mujer de nuestro tío Paco Corbalán, la última de la generación de la familia de mi madre y a quien mis hijos sí que tuvieron la gran suerte de conocerla y de convivir con ella, principalmente en los más de 30 años que desde que enviudó pasó los veranos con nosotros en Yecla y en el Arabí. En cada uno de mis hijos descubro maneras y expresiones heredadas de su tercera abuela, la tía Pilar. Si es una inmensa suerte crecer junto a tus abuelas, más aún lo es tener la fortuna de rodearte de tres abuelas. Mis hijos la adoraban, y sus nietos también. Para ellos, Pilar no era solo una tía o una abuela: era alguien que sabía escucharles, aconsejar y, sobre todo, hacerles reír. Pilar transmitía cariño simplemente estando a nuestro lado, con mirada cómplice y palabras amables. Tenía esa rara virtud que tanto se echa en falta en estos tiempos crispados de hacer sentir cómodos a todo el mundo, de tender puentes entre personas muy distintas, de convertir cada instante con ella en un motivo de celebración.

Pilar fue una mujer alegre y extrovertida, capaz de encender cualquier reunión con su risa contagiosa y su conversación chispeante. Era una mujer que nunca podrías imaginar que cayera mal a nadie porque su carácter estaba hecho de bondad, simpatía y generosidad. (El mismo que ha heredado su hija, nuestra ‘primísima’ Pilar). La partida de nuestra tía deja un vacío inmenso pero también un legado de alegría, cariño y recuerdos que permanecerán vivos en todos los que tuvimos la fortuna de compartir la vida con ella. Aunque vivió más de medio siglo en Madrid, nunca dejó de ser yeclana hasta las asas, como decimos aquí. Llevaba a Yecla en el corazón, en sus recuerdos, en sus expresiones, en su manera de entender la vida. Pasear con ella por nuestra ciudad era detenerte a cada dos pasos porque reconocía y saludaba a todo el mundo como si jamás se hubiera marchado de Yecla. Nunca permitió que la distancia borrara ese vínculo. Cada visita al pueblo era para ella un regreso a su esencia, un reencuentro con la tierra que la vio nacer y que siempre la acompañó. Y cuando íbamos a verla a Madrid su casa siempre estuvo abierta. Hoy, al despedirla, sentimos la tristeza de su ausencia, pero también la gratitud por todo lo que nos dejó. Pilar nos enseñó que la vida se vive con alegría, que vivir es sonreir, que las raíces nunca se olvidan y que la familia es nuestra mayor riqueza. La última de una generación que se ha marchado, y con ella se cierra un capítulo de nuestra historia familiar. Pero su huella continúa en nosotros, en sus hijos, en sus nietos, en todos los que la quisimos. ¿Cómo vamos entonces a olvidarla? Nunca.