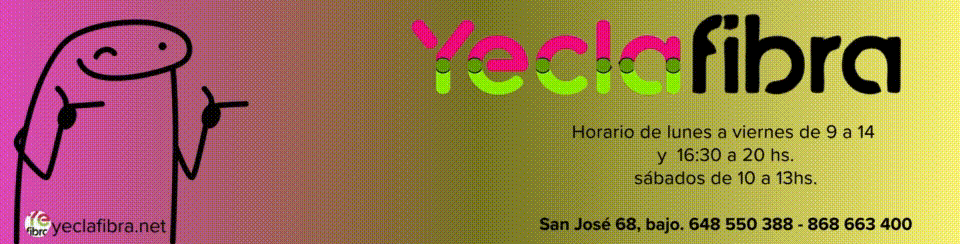Daniel Ortuño Ibáñez
Redacto estas líneas desde el pequeño muro de nuestro Castillo, a mi derecha las ruinas intemporales de Hisn Yakka; enfrente, la ladera sur del monte y el cementerio. No es la panorámica más agradable a la vista, pero sí la que más tranquilidad me inspira. Sin duda, este es mi lugar preferido para evadirme, sumergirme en una lectura o garabatear en un cuaderno, aunque tampoco es que haya otros sitios semejantes entre los que elegir. Cuando uno regresa al pueblo tras un tiempo, se sorprende a sí mismo poniendo en valor pequeños momentos como este.
Desde que comencé a tener criterio propio (hace menos tiempo del que me habría gustado), siempre pensé en Yecla como un lugar en el que se nace, pero del que hay que irse en cuanto se tenga la oportunidad. Esta concepción negativa fue adquiriendo más razón de ser conforme iba avanzando en mis estudios: sigues un camino señalizado por cursos académicos, apruebas, suspendes, recuperas. Aprendes, creces, te desarrollas personalmente y, de repente, encuentras que nada de ello puede ser puesto en práctica en el mundo real. No digo que estemos viviendo en la Yécora de Baroja, pero sí me daba a la sensación de que la gente de por aquí se movía por una senda preestablecida, sin mirar atrás ni a los lados, sin cuestionarse nada. A los ojos de un adolescente con hambre de conocer, esa visión provoca, como mínimo, rechazo.

Pandemia mediante, al fin llegó ese ansiado momento de salir por patas. Nuevamente, aprendes, creces, te desarrollas personalmente y, de repente, encuentras nuevas personas con las que compartir, reír, llorar, enamorarte, ponerte metas. Te enfrentas a los desafíos e inquietudes que, paso a paso, te van dirigiendo al principio de la adultez. Descubres que las emociones tienen otro significado, que suponen un nuevo tipo de carga, las sufres, las comprendes, te reconcilias con ellas. A diferencia de lo que sucedía años atrás, esta vez los sentimientos forman parte esencial de ti, forjan tu carácter. Por fin tienes una carta de presentación que mostrarle al mundo cuando te pregunten “¿Y tú quién eres?”.
Entretanto, el pueblo del que te fuiste parece ajeno a toda la novedad que ahora experimentas, como un punto geográfico congelado en el tiempo. Regresas ocasionalmente, levantas las cejas al ver que tal edificio ha sido derribado, que tal negocio ha cerrado o que tal calle está siendo reformada. Sientes tranquilidad y protección, pero en el fondo ansías volver a ese “nuevo hogar” que has encontrado fuera. En mi caso particular, la trayectoria universitaria que emprendí hace ahora un lustro ha terminado por devolverme inevitablemente a la casilla de salida; y como yo, otras tantas personas. Por todas partes oímos reproches que resuenan en nuestra cabeza, voces que señalan lo absurdo que fue irse, y lo patética que es la vuelta. Y de pronto te preguntas cómo saldrás adelante, cómo encontrarás un nuevo camino. De manera inconsciente, acudes de nuevo, como un ahogado a un flotador, a aquella vieja idea: hay que salir por patas de aquí.
Pero ahora veo con otros ojos lo injusto que es ese pensamiento. ¿Adónde volvemos en fechas señaladas? ¿Adónde volvemos cuando todo nos ha salido mal? ¿Adónde volvemos en busca de consuelo? Pues al hogar. Al bendito y dichoso hogar, que nos reconforta y nos aprisiona. Nos devuelve a aquel estado vital en el que aún no “éramos”. Es preciso encontrarle un valor y un propósito al hogar, a este querido pueblo que se mantiene y se transforma, que conserva y que innova, en un ciclo paradójico. Un pueblo que sigue teniendo ese encanto difícil de explicar.

Un pueblo en el que las tragedias y las malas noticias se sienten como si hubieran ocurrido dentro de casa. Un pueblo salpicado de caras conocidas en personas extrañas, que te devuelve la calma cuando lo último que necesitas es otra tormenta. Quizá no sea el lugar donde amases el mayor número de amistades, ni donde puedas continuar esa rutina a la que te acostumbraste mientras vivías fuera. Puede que sea el lugar donde tus planes se desbaraten tal y como los tenías organizados, pero quizá tengas la oportunidad de relajarte y redescubrir lo que creías conocer.
Por muchos beneficios que nos reporte lo nuevo, nadie se cansa de lo conocido, porque lo conocido nos permite pisar en suelo firme, movernos con soltura donde en cualquier otro lugar iríamos de puntillas. Por muy destinados que estemos al cambio, nunca viene mal volver a llamar a la puerta de casa. Supongo que eso es lo que nos diferencia de los pájaros: para ellos sería impensable regresar al nido una vez han aprendido a batir las alas. “¿Para qué?”, se preguntarían. A veces resulta de gran alivio poder descansar en alguna parte en mitad del vuelo.
Igual que en cualquier novela, no puede existir el nudo sin la introducción, y es conveniente releerla de vez en cuando para no perder el hilo de la historia, para que nos recuerde cómo hemos llegado hasta este punto. Por eso, la concepción que yo tenía de Yecla está realmente mal planteada: es un sitio del que no hay que irse. Debe permanecer dentro de nosotros. Al fin y al cabo, para bien o para mal, no tendríamos lo que hoy tenemos de no haber nacido donde lo hicimos.